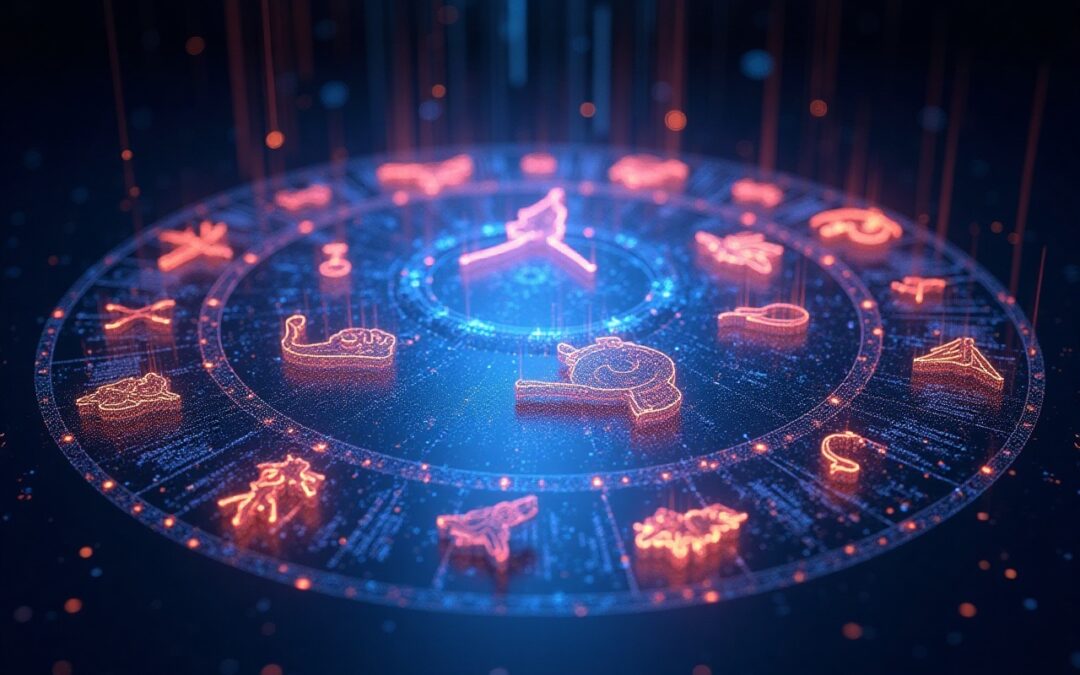El conflicto de las tres leyes: Diderot y el dilema jurídico contemporáneo
El conflicto de las tres leyes
Dice el dicho que quien sirve a dos amos con uno queda mal; sin embargo, cuando se trata de códigos o leyes, parece que no nos interesa estar sirviendo a tres amos, pues esperamos quedar bien con todos.
El pensador de la Ilustración, Denis Diderot, planteó un dilema real en los sistemas jurídicos de su época y de la actualidad. Él decía que los humanos vivimos atrapados entre tres códigos de leyes: la ley natural, la ley civil y la ley religiosa.
El problema con estas tres leyes es que rara vez coinciden, obligándonos a infringir alguna de ellas en nuestra búsqueda de estabilidad y convivencia social armónica.
Según Diderot, la ley natural está fundamentada en la razón y en principios universales como la justicia, la libertad, la igualdad y el derecho a la vida. La ley civil es el conjunto de normas que, como sociedades, hemos creado para regular nuestra convivencia.
Función del gobierno
Los gobiernos de cada país se encargan de vigilarlas, y estas pueden cambiar con el tiempo. La ley religiosa está basada en principios espirituales que abarcan normas de comportamiento, códigos morales y regulaciones sobre la vida personal y comunitaria.
Hemos crecido aceptando y respetando estos tipos de leyes. No siempre aceptamos su fuente histórica como válida, pero vemos la ventaja en seguirlas por el beneficio que trae hacerlo. El problema está en que esas leyes muchas veces no están en armonía unas con otras.
Hoy podemos ver este conflicto en diversos contextos. Repasemos algunos de ellos.
El aborto
En este caso, la ley natural nos marca que cada persona tiene derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo. La ley civil, en algunos países como Estados Unidos recientemente, prohíbe el acceso al aborto debido a principios conservadores promovidos como leyes.
La ley religiosa de muchas tradiciones considera la interrupción del embarazo, una falta grave a la moral. Abortar, entonces, se convierte en muchos países en un acto que infringe alguna de estas leyes.
Incluso en aquellos países donde la ley religiosa no es tan relevante, debemos tomar en cuenta que la opinión pública de un grupo de poder político con inclinación religiosa puede influenciar la legislación y la sociedad.
La prohibición del velo en Francia
Francia, cuna de los derechos humanos e ideas revolucionarias, vive gran tensión entre la ley religiosa y la ley civil. El gobierno promueve la laicidad como clave para la cohesión social, prohibiendo el uso del velo islámico en las mujeres en áreas públicas.
Con una alta población migrante proveniente de países islámicos, las mujeres musulmanas luchan por su expresión personal y espiritual, protegida por la ley del Corán.
Incluso, visto desde la libertad personal emanada de la ley natural, cada individuo debería poder expresar su identidad como elija. Aquí vemos claramente cómo las normas estatales interfieren con las decisiones personales.

La homosexualidad
Los países donde la ley civil está inspirada en la ley religiosa presentan grandes desafíos para las personas de la comunidad LGBTQA+.
Países del Medio Oriente, por ejemplo, imponen penas duras contra la homosexualidad, práctica considerada inmoral según ciertas doctrinas. La ley natural establece que cada individuo debería elegir su identidad y orientación sexual y, por lo tanto, recibir respeto por ello.
Y no solo en países con leyes civiles y religiosas entremezcladas: en países considerados laicos, la sombra de la religión también influye, motivando a legisladores a contener la liberación LGBTQA+ bajo la justificación de la teoría que establece: “antes era prohibido, después fue aceptado, ahora es promovido, pronto será obligatorio”.
Como podemos observar, los ciudadanos vivimos constantemente en conflicto con estas denominadas tres leyes. Filósofos han propuesto diversas soluciones: Rousseau, Locke y Hobbes desarrollaron el contrato social, centrado en cumplir las leyes naturales y civiles; Spinoza y Kant propusieron separar el Estado de la Iglesia para que esta última no influyera en las decisiones gubernamentales.
El pluralismo jurídico
Sin embargo, la que merece nuestra atención, debido a la calidad pluralista de nuestras sociedades modernas, es la propuesta de filósofos como Jürgen Habermas, Amartya Sen y Martha Nussbaum: el pluralismo jurídico.
El pluralismo jurídico reconoce la coexistencia de diferentes sistemas legales dentro de una sociedad. Esto es crucial, ya que no impone una visión única y abre las puertas para el diálogo y la negociación. Así, se cumplen los códigos civiles, se respeta la diversidad cultural y religiosa, y todo sin comprometer los derechos humanos.
Recordemos que lo que más nos conviene es equilibrar los derechos individuales con las necesidades colectivas.
Conclusión
El conflicto de las tres leyes, visto a través del prisma del pensamiento de Diderot, revela la complejidad de los sistemas jurídicos modernos.
La intersección y posible tensión entre distintas normativas obliga a repensar la forma en que conciliamos la coherencia legal sin comprometer los principios fundamentales de justicia.
Este dilema sigue siendo un desafío para los juristas, quienes deben encontrar un equilibrio entre tradición, evolución normativa y los valores universales del derecho.
¿Qué acciones tomarás? Comparte tu opinión con el autor Martín Alonso Aceves Custodio y toda nuestra comunidad de La Filosofía Como Respuesta.
También te puede interesar: